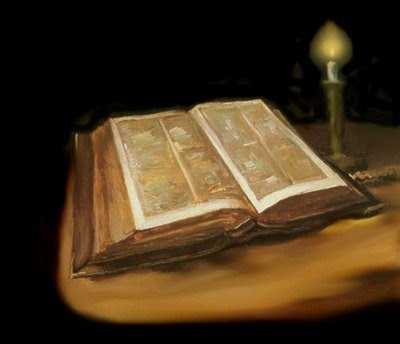hombre solo mira cielo
mira niño
mira mujer sola
contempla nube oscura pintada en cielo triste
De pronto cielo fulge
de pronto brama cielo
toca címbalos y llora
entorna sus esclusas himen Dei
vienen pájaros en medio de tambores
pájaros y espinos la música buscando
Hambriento el Agnus Dei el cielo triste cruza
cielo llove pájaros y lluvia
quena llora pájaros cursivos
gozoso Santo Espíritu a pájaros espera
a pájaros que lumen pecatta tollis Dei
al cabo pico santo rompe pájaros ingrávidos
plumas llueven
en garra de Dios oh pájaro abolido
Lo tallé bajo el peso de un erróneo diagnóstico médico, que me había situado ante la posibilidad de una muerte largamente inesperada.
La experiencia inmediata de la que surgió no fue otra que la contemplación de un espectacular vuelo de rapaces que se nos ofreció en la visita a un safari madrileño, adonde llevé a mis hijos para celebrar mi cumpleaños. Su ir y venir por el aire, en busca de la carnaza que les ofrecían sus cuidadores, me condujo -de pronto- a la evocación de un rito muy antiguo de los Incas, en el que los sacerdotes soltaban pequeños pájaros al cielo para que sirvieran de alimento a las águilas sagradas. A unos metros de mí, una mujer embarazada, con la que crucé los ojos. Ahí, en esa doble fuente, se originó la iluminación y su torrentera: porque fue una iluminación, una convulsa iluminación.
No escribo de oficio: escribo cuando ardo. En realidad no escribo: cuando lo hago, mi mano se agita movida siempre por las manos de un fuego que está fuera de mí, pero que me quema por dentro.
Escribí los primeros versos en unas servilletas de bar, en el autobús que nos llevaba de regreso a casa. Luego, ya solo en medio de la noche y del caos de mis papeles, solté los versos uno a uno, como si golpeara al aire con una exhalación de latigazos. Mientras llovía.
Escribirlo fue la rebelión inútil de un "pájaro insolente", de un "paxaro infelice" ante el poder devastador de ese "agnus dei" que, con el vientre hinchado, amenazaba con llevarme a la desaparición justo en el momento en que una bellísima mujer embarazada me miraba con los ojos inyectados de alegría...Todavía recuerdo a aquella mujer, sus melenas rojizas pintadas bajo el cielo de un atardecer lluvioso y un hijo pequeño cosido a su cintura. La recuerdo ahora, sí, la recuerdo ahora.
Confieso humildemente que todavía no sé si la hechura entrecortada del poema fue consecuencia de un ejercicio de mi propia voluntad o el fruto inconsciente de un estado absoluto de iluminación.
Sólo utilicé imágenes, porque me era imposible toda racionalización.
Utilicé palabras ilegales e incluí palabras en latín y en sefardí, pero sin inclinarlas, porque en aquellos momentos no eran gestos de una lengua ajena sino ofrendas de una lengua universal que me era ofrecida como un ancla para sobrevivir.
Y procuré tejerlo todo toscamente, alterando por completo las armonías rítmicas con las que siempre he estado obsesionado, y sin concesión alguna al lirismo emocional, o a la retórica a la que soy propenso como una enfermedad que, a dia de hoy, me parece incurable. De lo único que recuerdo haber sido consciente mientras lo componía es del uso voluntario de los signos simbólicos, que tenía mucho que ver con esa secreta religiosidad que suele aquejarnos tan frecuentemente a los ateos. Fue una manera de luchar contro todo lo que fui.
No recuerdo mucho más de aquella noche. Sólo sé que fue la primera de las pocas noches que tardé en escribir, como una larga despedida, El libro del Santo Lapicero, que me editaron pocos meses después. Era el primer libro después de quince años de silencio. Un libro nacido en un zoológico. Cosas que pasan...



.jpg)